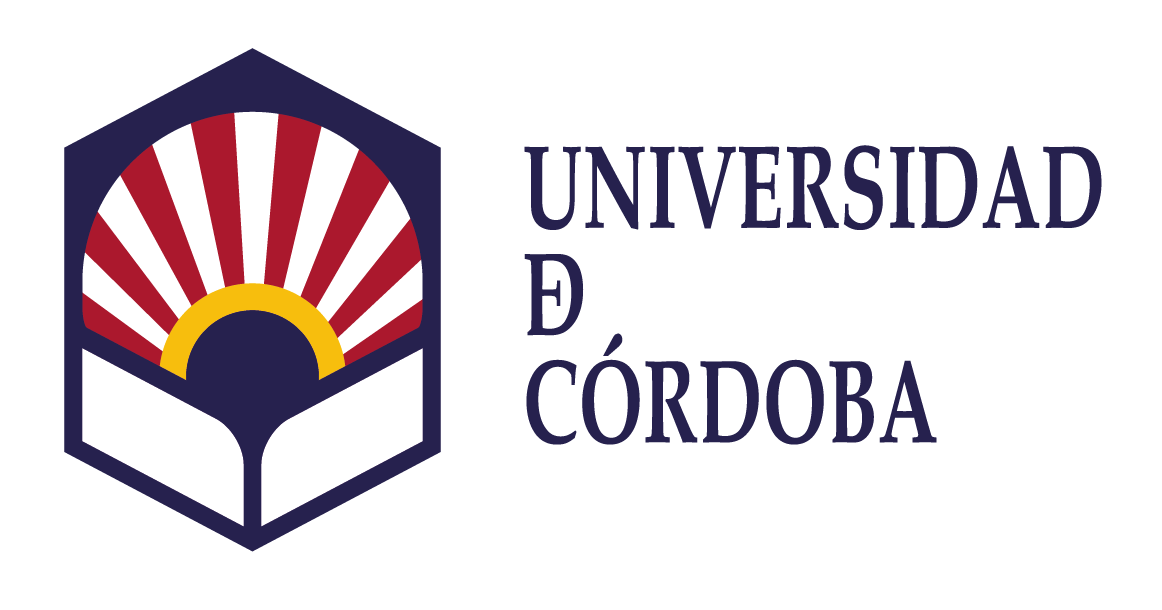Hubo algunas imágenes que me llamaron la atención, entre ellas, la de un sacerdote vestido enteramente de negro. No era un pope cualquiera, sino el Santísimo Patriarca Ecuménico –así, con todas las palabras– Bartolomé. Había viajado desde su sede en Estambul, perdón, Constantinopla, hasta Roma para darle el último adiós a su homólogo.
Viendo esas escenas, no pude evitar transportarme a una época en la que el romano no era el papa, sino un patriarca que estaba en igualdad de condiciones con el que se sentaba en Constantinopla.
Ambos eran los obispos de las dos principales ciudades del Mediterráneo durante la Edad Media… con una salvedad: Roma no era la capital de imperio desde tiempos de Diocleciano (285-305); Constantinopla la había sustituido como centro político y cultural tras su inauguración en 330.
Tampoco eran los únicos obispos con poder. La Iglesia estaba dividida en cinco grandes patriarcados –la Pentarquía–: junto a Roma y Constantinopla se encontraban los obispos de Alejandría, Jerusalén y Antioquía –o Antakya, en Turquía, como se la conoce en la actualidad–.
Creo que merece la pena, con la excusa de la muerte de Francisco y la elección de un nuevo pontífice, hacer un viaje en el espacio y el tiempo para asomarnos a otras realidades.
De lo divino y lo humano
Me gusta recordar que, en su origen, un obispo era quien administraba los bienes. Es decir, se trataba de una función dentro de la Iglesia, no un cargo. Y cuanto más ricas se fueron haciendo las comunidades cristianas, más atractiva se hizo esa función.
Así, muchos aristócratas se pelearon por ser obispos como vía para controlar sus ciudades. Poco a poco se convirtieron en funcionarios imperiales con privilegios, a quienes se trataba como a gobernadores provinciales y generales del ejército. Por eso el emperador debía tener la última palabra en estos nombramientos, sobre todo de los patriarcas.
Esta subordinación del poder religioso al político es lo que se entiende por cesaropapismo. Es una característica propia de Bizancio que en realidad no existió tal cual ni se dio solo allí. La sumisión del patriarca al emperador es una de las ideas más extendidas y falsas que tenemos sobre el Imperio de Oriente.
Porque en Bizancio nunca hubo una separación real entre el poder político y el religioso. En el Imperio de Oriente no podemos hablar de un sometimiento de la Iglesia al Imperio: eran la misma cosa. Para un bizantino, el emperador tenía rango de obispo aun sin serlo formalmente. Además, era considerado vicario de Cristo en la tierra. Es decir, era al mismo tiempo “rey y sacerdote”.
Pero los tintes teocráticos se suavizaron dependiendo de la época, sin llegar a perderse del todo el carácter mesiánico de los emperadores bizantinos.
El ritual y la elección
A la muerte de un patriarca, al emperador, en teoría, se le daba a elegir entre tres posibles candidatos que se ajustaban a sus deseos. En la práctica, le bastaba con sugerir el nombre de quien quería que fuera su sucesor para que se pusiese en marcha toda la maquinaria.
Cuando los obispos metropolitanos consagraban al candidato elegido, llamaban a todos los altos cargos civiles y religiosos, al resto del clero y a los monjes de Constantinopla. Todos juntos marchaban en procesión hasta el palacio de la Magnaura.
Cuando llegaban, el emperador les pedía que designasen al elegido como patriarca en reconocimiento de su poder, concedido por Dios. Los obispos metropolitanos preguntaban, a modo de coro griego, quién era esa persona, actuando como intermediarios entre la voz del vicario de Cristo y su pueblo.
Y ahí daba comienzo la puesta en escena. El emperador avanzaba entre prelados, cortesanos y altos funcionarios. Buscaba a la persona designada por, en teoría, inspiración divina. Cuando lo encontraba, lo sacaba de entre la multitud para darle la segunda más alta dignidad del Imperio. Una vez seleccionado, el patriarca era ungido por el obispo de Heraclea –hoy Marmara Ereglisi, en la Turquía europea–, de la que dependía Constantinopla.
Como cualquiera de los funcionarios del Imperio, el patriarca podía ser destituido. Según los cánones eclesiásticos, solo los obispos podía deponerlo con el beneplácito del concilio. En la práctica, también el emperador podía despojarlo de su cargo, como de hecho pasaba cuando este ejercía de oposición.
Focio ‘el Grande’
Focio de Constantinopla fue quien más se esforzó por establecer las fronteras entre el poder terrenal y el espiritual. Nadie en su época –mediados del siglo IX– pensó que pudiera llegar a ser patriarca por primera vez en 858. No era siquiera sacerdote y tuvieron que ordenarlo y nombrarlo obispo en seis días para cumplir la voluntad del emperador Miguel III (842-867), que lo quería en la cátedra patriarcal. Había sido un intelectual laico y acabaría siendo un intelectual eclesiástico. Gracias a él y a su Biblioteca conocemos el contenido de muchas obras clásicas perdidas.
Pero fue las órdenes de Basilio I (867-886) cuando Focio –al que destituyó y volvió a nombrar patriarca años después– se reveló como un gran pensador político. Se encargó de hacer una recopilación de leyes, la Epanagogé o Eisagogé, en la que no se discutía el derecho de designación patriarcal del emperador, pero se defendía que la elección era un asunto que competía solo al clero.
Realeza y sacerdocio eran dos instituciones que Dios había otorgado a los cristianos, con el objetivo de moldear el mundo terrestre a imagen y semejanza del celeste. Si uno de los dos se corrompía, ambos lo sufrían. Para ello había que buscar un equilibrio: no más emperadores despóticos que tiranizasen al clero, pero tampoco patriarcas ni obispos poderosos capaces de torcer el brazo a los emperadores.
Por este motivo, lo que Focio planteaba era que primero los obispos designaran a su candidato y que el emperador le diera su visto bueno. De esta forma, los obispos se aseguraban de que no fuese alguien a quien se nombraba por motivos alejados de lo religioso y el emperador, de que no elegirían a alguien que se opusiera a su política.
Se buscaba atemperar el carácter autocrático del poder imperial. El patriarca se convertía en un contrapeso y el patriarcado en una institución fundamental en Bizancio. Buena parte de la política internacional descansaría sobre él y las relaciones con los pueblos vecinos –eslavos, búlgaros, magiares– dependerían de la evangelización. Los arzobispados fuera de las fronteras bizantinas ejercerían un papel relevante para que Constantinopla conservase su hegemonía en los Balcanes.
Todo esto se basaba en una armonía que también debía darse entre Roma y Constantinopla, consideradas iguales, ya que desde el siglo IX eran los únicos patriarcados supervivientes –los otros tres continuaban bajo la autoridad de califas y sultanes, con una vida independiente–.
Lo que Focio estableció fue una bicefalia entre el emperador y el patriarca. La ilusión de que ambas figuras cohabitaran en una misma ciudad fue eso, una ilusión. La Eisagoge, a pesar de su carácter oficial, quedó en papel mojado. Un texto que más que la base para una ideología política fue un ejercicio intelectual.
Una vuelta a la actualidad
Bizancio dejó de existir, formalmente, el 29 de mayo de 1453, cuando el sultán otomano Mehmet II conquistó la capital. Pero el patriarcado sobrevivió. Fue restaurado de la mano de un soberano musulmán que tuvo la perspicacia de autoproclamarse kayser-i rûm, ‘césar de los romanos’. Era un eslabón más en la cadena de emperadores, solo que con turbante y portando una media luna como emblema. Y como kayser tenía el derecho de nombrar a los patriarcas, al igual que habían hecho sus antecesores.
El patriarca pasó entonces a ser el representante y responsable de la comunidad griega dentro del Imperio otomano. Su relación con los sultanes tendría altibajos, sobre todo dada la ambición por unir bajo un mismo Imperio a los ortodoxos de Rusia y la política griega. Además, bajo poder otomano, el patriarcado quedó desconectado de Roma, y Occidente pasó a verlo como algo exótico, bajo el prisma del orientalismo, menospreciando a los cristianos levantinos.
La proclamación de la República de Turquía por Kemal Atatürk en 1922 supuso el final del protectorado turco-otomano sobre el patriarcado. Desde entonces, el presidente de la república ya no interviene en la vida cotidiana de la Iglesia y el patriarca es elegido por el Santo Sínodo.
Tras la Catástrofe de Asia Menor en 1923 –la masacre de las poblaciones griegas– y los intercambios de población, el número de fieles cristianos ortodoxos se redujo. Su líder pasó a ser una figura de carácter espiritual, utilizada por Ankara para presionar a Atenas –y de paso a la UE– o mover a la diáspora griega en EE. UU. y Australia.
En la actualidad, el patriarca de Constantinopla se ha visto envuelto en la guerra de Ucrania, creando un cisma en la Iglesia oriental con una Moscú opuesta a cualquier reconocimiento hacia Kiev.
Con la presencia de Bartolomé en los funerales del papa Francisco se escenificó la superación de la división entre católicos y ortodoxos. Ni Grecia ni los cristianos de Turquía se entienden sin el patriarcado. Y Bartolomé representa la continuidad de comunidades y culturas milenarias.